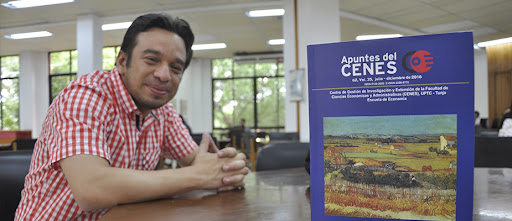Los acercamientos de distintos actores del territorio transfronterizo es una noticia esperanzadora, que debe llevar a discusiones de fondo, sobre una visión de largo plazo, que vea más allá de la adversidad actual. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo me recuerda un esquema de análisis que se viene desarrollando desde hace tiempo, y se alimenta de la perspectiva de la ALADI (2002) y Viera (2008) denominadas: Frontera-Fractura, Frontera-Costura y Frontera-Potencialidad. Este esquema facilita una mirada crítica y reconoce que el desarrollo de Cúcuta A M depende de las potencialidades del espacio transfronterizo, de nuevos arreglos institucionales y de las interdependencias de este territorio.
La Frontera-Fractura, es un régimen de incomunicación, con efectos nocivos al desarrollo de la zona y región fronteriza, es el concepto militarista de «frontera como seguridad», esto se ve plasmado en muchas de las leyes, normas y documentos que desde la institucionalidad de ambos países se han generado. Y que desde el 2015 se agravó a partir de las medidas tomadas por el gobierno venezolano que llevó a un punto febril de las ya deterioradas relaciones entre los dos gobiernos, y donde ha prevalecido la visión de seguridad, y la representación de la frontera como un espacio estigmatizado en un imaginario social que invisibiliza la complejidad del territorio. Lo anterior profundiza la crisis que venía acumulándose desde hace años.
La Frontera – Costura, “los actores transfronterizos intentan comunicarse para suprimir los efectos negativos de la Frontera-Fractura, se mantiene una estricta barrera de controles y regulaciones que impiden u obstaculizan la libre circulación de personas, bienes y servicios” (Viera, 2008). Antes de la crisis se habían dado apuestas de integración como las zonas de integración fronteriza (ZIF), que terminó abortándose con la salida de Venezuela de la CAN, y la ley de frontera (ley 191/94) en Colombia que nunca se implementó. En el contexto de las crisis diplomáticas y migratoria los empresarios, gremios y académicos han entablado canales de comunicación con sus pares, manteniendo la esperanza de restablecer las relaciones, como en los últimos acercamientos.
La Frontera-Potencialidad, “en la cual se pretende no solamente suprimir efectos negativos, sino aprovechar los posibles efectos diferenciales positivos. Esta fase se da, especialmente, en las regiones fronterizas, donde la cooperación permite la explotación de las complementariedades existentes a ambos lados de las fronteras” (ALADI, 2002), esta mirada se complementa con la dimensión cultural, como un aspecto clave para la construcción de capital social que anude propósitos, como base fundacional del desarrollo. Es imperativo determinar las potencialidades del espacio trasfronterizo para superar la crisis del territorio, que pasa por entender las interdependencias sociales, económicas, políticas y culturales. Por lo tanto, reflexionar sobre el modelo de gobernanza facilitaría procesos de articulación y desarrollo. Es importante mirar las experiencias y estudios que se han desarrollado sobre economías de aglomeración, externalidades positivas y negativas, los arreglos institucionales de gestión, articulación, coordinación y cooperación de las áreas transfronterizas, pero hay un vacío importante en esta materia, el libro intitulado Reflexiones sobre Ordenamiento y Desarrollo Territorial en Colombia del DNP (2020), menciona una serie de recomendaciones importantes:
“En las zonas de frontera se debe contar con estrategias particulares en el marco del Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT). Por eso es necesario: I) la participación de la institucionalidad fronteriza en el Sistema, incluyendo un comité específico en esta materia, además de involucrar a las Comisiones Regionales de Fronteras en el proceso y articularlas con las Comisiones Regionales de Ordenamiento; II) la incorporación de la temática fronteriza en los instrumentos de Ordenamiento Territorial; III) la planificación transfronteriza en el marco de las Zonas de Integración Fronteriza; y IV) la definición de los límites fronterizos y su incorporación en los procesos de ordenamiento territorial.(pág. 42)”
La ley 1454 del 2011 en el principio de integración y su artículo 9 expresan intenciones que promuevan los “procesos asociativos entre entidades territoriales nacionales y las de países vecinos y fronterizos tendientes a la conformación de alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural”, pero no proveen unas herramientas claras para el desarrollo de este tipo de apuestas para su implementación. A nivel regional los trabajos pioneros de Urdaneta (2005) por el lado venezolano y Bitar (2014) del lado colombiano han desarrollado el concepto del sistema metropolitano binacional, como los flujos de bienes personas y servicios a lado y lado de la frontera común, estableciendo un mercado binacional fuente de sustento de decenas de miles de trabajadores, esta mirada aporta al debate, aunque tiene una perspectiva desde la arquitectura y reconoce la importancia de la informalidad económica, pero no profundiza en el sustrato cultural que reposa en dicho fenómeno.
Estos acercamientos y diálogos entre actores del territorio transfronterizo son necesario para la transformación vital de las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales, que están mediadas por las relaciones de poder entre actores e instituciones (formales e informales), enmarcadas en un contexto de fracturación producto de la conflictividad binacional y política que inmoviliza acciones colectivas, pero donde se busca tejer la costura de una frontera herida, para ello es necesario reconocer las potencialidades e interdependencias de las dimensiones de la estructura social, que coadyuven a la búsqueda de soluciones a este marasmo social y económico en la que está inmersa la frontera.
Mario de Jesús Zambrano Miranda
Coordinador programa Cúcuta Cómo Vamos – Docente Unilibre
Cortesía www.elsantanderista.com.co